Hay una vieja idea que circula tanto en el debate público como en la academia argentina según la cual somos un país estatista, «estadocéntrico» se ha dicho desde el análisis político: a todos los problemas les encontramos solución creando un área de la administración para que ella se ocupe. ¿Es, como decía Tocqueville de los franceses de su tiempo, porque confiamos en los gobernantes antes que en nosotros mismos?
En verdad, no confiamos para nada en los gobiernos y sería más correcto decir que somos «politicocéntricos» más que estatistas: todo problema es ocasión de un conflicto, del que quienes gobiernan esperan poder sacar ventaja sobre sus competidores creando un nuevo séquito de dependientes, para seguir en funciones, y los opositores tratan de hacer lo mismo en su provecho, para promoverse y desplazarlos. Y el Estado entonces deja de ser un instrumento autónomo de gobierno, es ante todo la arena de esa lucha facciosa. Por eso tenemos un aparato estatal muy grande pero muy poco racional y eficiente, donde la lógica burocrática está bastante ausente, atravesado disputas, fragmentado, en suma, muy politizado.
La sociedad se está enfermando y ella está sufriendo dentro de una polarización que, a fuerza de encono y desencuentros irreconciliables, reduce posibles coincidencias en la formulación de políticas públicas.
Asimismo, también, se enferma de desconfianza. Si los ciudadanos dejan de creer en la labor y la buena fe de la clase política, los procesos de la democracia carecen de validez: los votantes se despreocupan, las urnas comienzan a importar menos y la vocación de servicio público se ve desprestigiada.
Pero hay una afección mucho peor. El cinismo, que tiene su origen en dos variables simbióticas: la ambición de poder a cualquier costo y una disposición cada vez mayor a la mentira indecente. La clase dirigente que difunde la mentira está contribuyendo a la espiral de esa deslegitimación. Al buscar el poder desde la falsedad, abonan a la degradación de la democracia y, peor todavía, contribuyen a reducir la cultura política y cívica de los ciudadanos y la pérdida de un valor indispensable: el “sentido de responsabilidad con la sociedad donde uno vive”.
Desde hace ya un buen tiempo, nuestra clase política se ha permitido vicios que han generado el mismo descrédito. No es casualidad que los partidos políticos y los legisladores sean, de manera constante, los peores evaluados en las encuestas. Los argentinos no creemos en los políticos y hemos aprendido a desconfiar de los procesos de nuestra democracia porque son los propios políticos los que insisten en mancillarla.
Cada vez que un diputado miente o un funcionario manosea el léxico democrático, sustituyendo la voluntad de la mayoría la “necesidad partidaria” o el voto expedito de una ley el “puntero”, está destruyendo los cimientos indispensables de nuestra vida pública.
Al perseguir el poder de la manera más deshonesta, está enseñándole al votante las lecciones incorrectas, está siendo “anticívico”. Y, al serlo, olvida su responsabilidad elemental como político: procurar el bien común, a la vida civilizada. Y eso, es una tragedia que puede presagiar desenlaces lamentables.
Los problemas de la democracia se solucionan con mejores partidos no con outsiders, con política de mejor calidad, no con antipolítica. De ahí la importancia de recuperar la credibilidad en la política, de hacerla más transparente, de volverla más eficaz, de acercarla a la ética, pero sobre todas las cosas, de reconectarla con la gente.
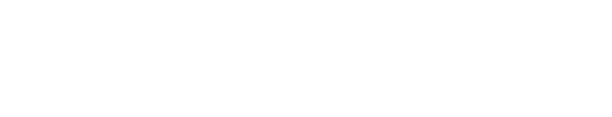



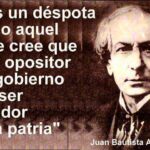







MÁS NOTICIAS
La pelea de Javier Milei con Domingo Cavallo y Miguel Angel Broda, turbulencia con Estados Unidos y rechazo del BID
Sin un plan , nada más que ajustar: despidos en Changomas, Acindar, PepsiCo, General Motors y Fate.
Se viene el estallido: lo adelantamos en el video